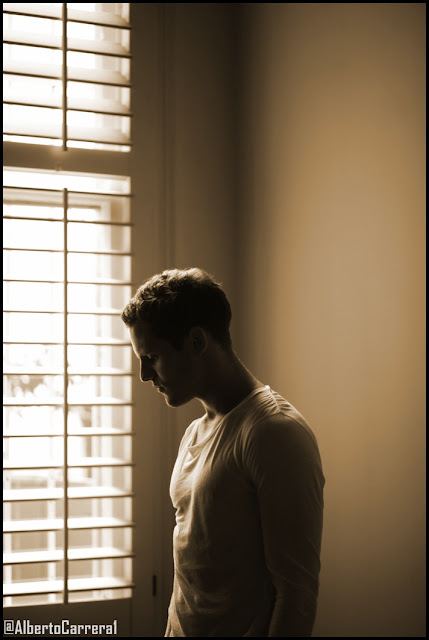"Tenemos que hablar". En cuanto escuchó esas tres palabras, Ana, de 41 años, comprendió que su vida iba a cambiar. Alberto, el que era su amor desde la universidad, con quien había vivido ocho años de un matrimonio tan normal como cualquier otro -pensaba ella-; con quien había tenido dos niños preciosos; el marido detallista que la seguía haciendo reír con sus chistes de colegio, estaba allí sentado, mirándola con un gesto de angustia infinita.
"No añadió nada más durante unos segundos. Imaginé primero que lo habían despedido del trabajo o que me iba a decir que estábamos en la ruina", recuerda Ana, "no quería ni pensar que podía haber otra mujer. Entonces lo soltó: 'Lo siento, lo siento muchísimo..., pero soy gay y he conocido a otra persona'. Y se echó a llorar. Era una situación irreal. Yo sentía una mezcla de incredulidad y de dolor. No fui capaz de decir nada y me puse a llorar también".
La confesión de Alberto llegó como un torrente con el que desahogó toda una vida de negación y engaño. "Me dijo que antes de casarnos estaba convencido de que iba a ser capaz de controlar el deseo que sentía por los hombres, y que durante mucho tiempo lo logró. También me aseguró que nos quería mucho a mí y a los niños. Y sé que es verdad. Pero cuando conoció a su actual pareja... Una mentira no puede mantenerse para siempre".
Mucho tiempo después Ana seguía preguntándose cómo había sido posible que nunca hubiera percibido nada. Que no hubiese existido algo, ni fuera ni dentro del dormitorio, que la hiciera sospechar. Y todavía hoy no ha encontrado una explicación.
Marta Campo Ruano, jefa del Servicio de Psicología del Hospital de La Zarzuela (Madrid) y especialista en problemas de pareja, duda sin embargo de que en estos casos no haya ningún indicio sobre la auténtica condición sexual de la pareja. "Como se suele decir", argumenta, "no hay mayor ciego que el que no quiere ver. A veces se niega que exista un problema porque se necesita que ese matrimonio funcione. Pero siempre hay señales que indican que uno de los dos no tiene una relación plena y satisfactoria, al menos en el terreno sexual. Aunque eso dependerá también de lo que considere cada uno que es una relación física satisfactoria".
La doctora Campo Ruano recuerda a una mujer que acudió a su consulta en busca de ayuda para afrontar la misma difícil experiencia de Ana. Ella y su pareja se habían casado tras un año de noviazgo. Ni antes ni después de la boda hubo sexo entre ellos. Ella encontraba la explicación a este hecho en el carácter "muy respetuoso" de su pareja y en las profundas convicciones religiosas que ambos compartían. Hasta que él le reveló la verdadera razón. Cuando llegó a la consulta, estaba furiosa con el que ya era su exmarido por haberla hecho vivir un engaño que le había obligado a replantearse todo en lo que creía. Pero también se había enfadado con ella misma por no haber sabido ver lo que luego le había resultado tan evidente.
Es un hecho que la homofobia sigue empujando a muchos hombres a crear una pantomima en la que representan un papel que no resulta creíble sin una mujer a su lado. El New York Times publicó hace varios años un estudio que calculaba entre 1,7 y 3,5 millones el número de mujeres estadounidenses que estaban o habían estado casadas con un homosexual. Eso significaría que entre un 15% y un 20% de los gays de Estados Unidos oculta su verdadera naturaleza con una boda. El porcentaje es reducido, sin embargo, cuando lo comparamos con otros lugares donde la condición sexual puede significar la absoluta exclusión social. Organizaciones locales estiman que la cifra se eleva al 85% en la India y hasta el 90% en China. En este país es un hecho tan habitual que incluso existe un término para los millones de mujeres casadas con homosexuales, las tongqi. Una de ellas, Xiao Yao, creó tras divorciarse la primera web de asistencia para ellas: la Casa de las Esposas de Hombres Gays en China, que además cuenta con una línea telefónica de ayuda psicológica.
Existen plataformas similares en Estados Unidos, como Straight Spouse, también fundada por otra víctima colateral de los convencionalismos y el miedo. En su blog, donde se recogen todo tipo de experiencias, una tal Joanna relataba cómo la sospecha de una infidelidad convencional le llevó a espiar a su marido y a descubrir que mantenía una vida paralela con un compañero de trabajo. "Durante meses guardé silencio por mis hijos. Él seguía siendo igual de cariñoso y dulce, e igual de distante y desinteresado por el sexo. Por lo menos en eso me sentí aliviada, al saber que no era culpa mía por ser poco atractiva o poco hábil. Sencillamente, es que no podía satisfacerle". Cuando Joanna ya no pudo soportar ese extraño statu quo, una tarde, en el coche, delante del supermercado, le hizo una pregunta sabiendo de antemano la respuesta: "Paul, ¿eres gay?". "No quiero serlo", contestó él tras el desconcierto inicial. Solo añadió que al menos había intentado ser el mejor marido y un estupendo padre.
"En algunos casos, estos hombres pretenden compensar el engaño a sus parejas dándoles todo lo que ellas desean. También sexo", explica la doctora Campo Ruano, "pero siempre hay grietas, un déficit que suele aparecer en el contacto físico, aunque sea de forma inconsciente. Por eso, además del golpe que produce en esas mujeres un descubrimiento así, también es frecuente cierto alivio al encajar las piezas y comprender el desinterés sexual".
El sentimiento de culpa, tan habitual en el fracaso de otras relaciones, es menos usual en estas: ellas no fallaban, se trataba de que ambos jugaban en divisiones diferentes. Una razón que también podría explicar por qué estas rupturas suelen resultar menos traumáticas que las provocadas por el típico triángulo amoroso, como asegura Marta Ibáñez Sainz-Pardo, psicóloga especialista en terapia sexual: "Cuando hay otra mujer, entra en juego la comparación y la rivalidad. ¿Qué tiene ella que no tenga yo? ¿Qué la hace mejor? Es obvio que cuando el problema es la orientación sexual, la autoestima sufre menos".
Para Ana, tampoco hay duda: "Desde luego, prefiero que hubiera otro y no otra. Yo siempre dije que no iba a pasar nunca por una infidelidad y, en cambio, en esa situación veía a Alberto más como una víctima que como un cerdo que me hubiera puesto los cuernos. Por eso ahora, después de tres años, podemos seguir siendo amigos. No hay resentimiento. Y además su actual pareja es un chico que me cae muy bien".
La actriz estadounidense Fran Drescher (famosa por su interpretación en la serie La niñera) también fue capaz de convertir un matrimonio equívoco en una amistad duradera. Después de 21 años junto al productor Peter Marc Jacobson pidió el divorcio porque, como ella misma reconoció, su marido había salido por sorpresa del armario: "Al principio le odiaba, pero luego me di cuenta de que no podía castigarle por haber sido consecuente con sus sentimientos. Lo gracioso es que yo pensaba que teníamos una vida sexual mejor que la de cualquiera de nuestros amigos... Pero lo más importante es que seguimos queriéndonos". Tanto es así que llegaron a trabajar juntos en una serie titulada Happily Divorced, que estuvo basada en su propia historia.
"No solo es posible que los sentimientos se mantengan, sino incluso que la relación sobreviva si los miembros de la pareja son capaces de diferenciar el plano emocional del físico", aclara Marta Ibáñez, quien añade: "Ocurre cuando ninguno de los dos quiere renunciar a lo que les aporta su convivencia. Lo mismo sucede con las parejas asexuadas. El amor puede sobrevivir sin sexo".
Lo cierto es que hay muchas formas de vivir en pareja y de obtener de ese vínculo aquello que se necesita. Un colega de la doctora Campo Ruano trató durante mucho tiempo a un hombre de cierta posición e intensa actividad social, casado y con hijos, que no se sintió obligado a renunciar a sus inclinaciones homosexuales gracias al apoyo de su mujer. Ella lo sabía desde siempre y aunque nunca lo hablaron de forma explícita, establecieron un acuerdo tácito por el que ambos podían hacer su propia vida siempre que no comprometieran la imagen familiar.
"Cuando hay acuerdo no hay engaño", añade Campo Ruano, "otra cosa es si ese es el mejor modelo de pareja que puede ofrecerse a los hijos, basado en la apariencia. Hay que ser consciente de que tarde o temprano ellos lo descubren, por eso es mejor ser honesto y afrontarlo de la forma más positiva. El hecho de que su padre sea gay no significa que desaparezca todo lo bueno que han vivido juntos, ni cambian los sentimientos". Los niños de Ana y Alberto, que tienen ocho y seis años, saben que su padre está con un amigo que ya forma parte de la familia. Nada más ha cambiado. "Entienden los sentimientos de él como algo natural y ven que los sigue queriendo muchísimo", concluye Ana, "ellos van a tener la suerte de crecer sin tabúes, por eso sé que nunca cometerán el error de vivir la mentira que vivimos nosotros".
Por: Hugo de Lucas - Elmundo.es
Imagenes: Web
Arreglos: AC